:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/7IDDWRBJC5AILB4INTLSM3MJ6Q.jpg) 1/11
1/11Okinawa existe: migración okinawense al Perú - 6
1/11Okinawa existe: migración okinawense al Perú - 6
 2/11
2/11Okinawa existe: migración okinawense al Perú - 1
2/11Okinawa existe: migración okinawense al Perú - 1
 3/11
3/11Okinawa existe: migración okinawense al Perú - 3
3/11Okinawa existe: migración okinawense al Perú - 3
 4/11
4/11Okinawa existe: migración okinawense al Perú - 8
4/11Okinawa existe: migración okinawense al Perú - 8
 5/11
5/11Okinawa existe: migración okinawense al Perú - 5
5/11Okinawa existe: migración okinawense al Perú - 5
 6/11
6/11Okinawa existe: migración okinawense al Perú - 7
6/11Okinawa existe: migración okinawense al Perú - 7
 7/11
7/11Okinawa existe: migración okinawense al Perú - 11
7/11Okinawa existe: migración okinawense al Perú - 11
 8/11
8/11Okinawa existe: migración okinawense al Perú - 9
8/11Okinawa existe: migración okinawense al Perú - 9
 9/11
9/11Okinawa existe: migración okinawense al Perú - 10
9/11Okinawa existe: migración okinawense al Perú - 10
 10/11
10/11Okinawa existe: migración okinawense al Perú - 4
10/11Okinawa existe: migración okinawense al Perú - 4
 11/11
11/11Okinawa existe: migración okinawense al Perú - 2
11/11Okinawa existe: migración okinawense al Perú - 2
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/7IDDWRBJC5AILB4INTLSM3MJ6Q.jpg)
Alessandra Miyagi
Es finales de octubre, hacen 32 grados, los niveles de humedad rondan el 70%, y la avenida principal de la ciudad de Naha ha sido tomada por casi siete mil personas que forman una masa colorida y multilingüe de ojos rasgados. Delegaciones de Brasil, Estados Unidos, Perú, Bolivia, y hasta de países tan insospechados como Nueva Caledonia, Noruega o Zambia desfilan por la capital de la prefectura de Okinawa. A ambos lados de la avenida Kokusai Dori, cientos de lugareños de todas las edades agitan las manos a modo de saludo. Algunos corren a abrazarnos, nos regalan golosinas y bebidas; otros pocos lloran al vernos pasar, quizá recordando a aquellos que se fueron hace tanto y no volvieron más. “Okaerinasai” —bienvenidos de vuelta a casa—, nos dicen emocionados con las bocas y con los carteles que hicieron para nosotros. Más de cien años después de la partida, así nos recibe Okinawa.

La delegación peruana —compuesta por aproximadamente 600 personas— es una de las más numerosas de las 28 que este año participamos en la sexta edición del Festival Mundial Uchinanchu, un encuentro cultural de cuatro días que se celebra cada cinco años en la isla, cuyo propósito es reunir a los emigrantes okinawenses y sus descendientes dispersos por todo el mundo. Exhibiciones de karate, kobudō y sumo; recitales de sanshin; espectáculos de eisa; charlas sobre historia y religión; una feria gastronómica; y conciertos de música tradicional y fusión son algunas de las actividades que la prefectura ha preparado para recibir a sus hijos de ultramar.
“Hace más de un siglo, los primeros emigrantes okinawenses partieron hacia sus nuevas vidas en los cinco continentes. Decidieron marchar en busca de un futuro mejor para ellos mismos y para las familias que dejaron aquí. Espero que durante estos días disfruten al máximo de la tierra de sus ancestros donde siempre serán bienvenidos”, dice Takeshi Onaga, gobernador de la prefectura, en la ceremonia inaugural. De pronto, en medio de los aplausos, una voz de mujer empieza a cantar: Hubo un barco cargado de sueños y esperanzas que navegaba a través de las olas impulsado por el viento del sur/ Hubo sonrisas y lágrimas que reunieron historia y raíces/ En todo el ancho mundo, tu ser es mi orgullo. Y ya son pocos los capaces de contener las lágrimas.
* * *
La marcha empezó en octubre de 1906 y no se detuvo sino hasta la década de 1920. El buque Itsukushima Maru partió de Yokohama, cruzó el Océano Pacífico y casi dos meses después —el 21 de noviembre— atracó en el puerto del Callao. Su carga, 774 ciudadanos provenientes de ocho prefecturas japonesas: 243 de Kumamoto, 187 de Hiroshima, 184 de Shizuoka, 81 de Fukuoka, 28 de Okayama, 14 de Saga, uno de Niigata, y los primeros 36 okinawenses que se asentaron en el Perú.
Eran los años de la restauración Meiji (1868-1912), cuando el emperador Mutsuhito implementó una serie de reformas políticas que buscaban la modernización y expansión del imperio. La abolición del régimen feudal, la desaparición de la casta samurai, el aumento de los impuestos a la tierra y la importación de maquinaria agroindustrial modificaron profundamente la vida de todos los súbditos. Debido a estas medidas, y sumado el problema de superpoblación en Japón —que el gobierno enfrentó firmando acuerdos internacionales que incentivaban la emigración—, miles de campesinos se vieron obligados a partir de sus pueblos para trabajar como peones en plantaciones extranjeras.
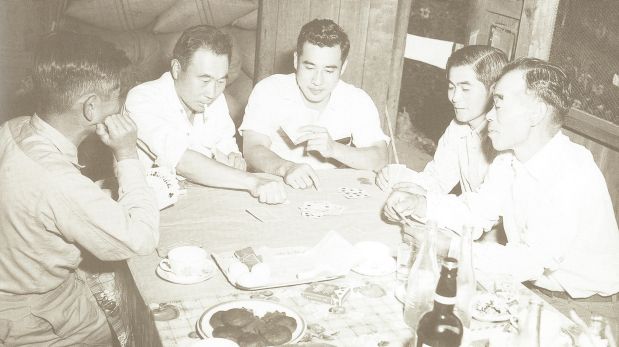
Pero fue Okinawa —conocida como Uchinā en su idioma original— la que sufrió las mayores transformaciones. Si bien ya en 1609 el daimyō de Satsuma —actual prefectura de Kagoshima— había invadido y conquistado el reino de Ryūkyū en nombre del imperio, este se había mantenido con relativa autonomía hasta 1879, cuando tras cuatro siglos de soberanía y convivencia pacífica con las demás naciones, el reino fue abolido y su territorio fue anexado oficialmente a Japón. Entonces Ryūkyū se convirtió en la prefectura de Okinawa, el uchinaguchi fue reemplazado por el japonés, y su gente —también afectada por el alza de impuestos— tuvo que marchar al exilio en busca de trabajo. De hecho, Okinawa fue la prefectura que más migrantes produjo. En la actualidad, alrededor del 70% de la comunidad nikkei está conformada por descendientes okinawenses.
* * *
“Mi padre era de la ciudad de Nago, en Okinawa. Llegó al Perú en 1923, durante la época de Leguía. Tenía unos 24 o 25 años. Como los demás migrantes, vino contratado desde Japón para trabajar en una hacienda durante unos años. A él le tocó Santa Bárbara, en Cañete; pero luego de algunos meses se escapó con un amigo. Muchos ya sabían de antemano que, apenas juntasen algo de dinero, se tenían que fugar: las condiciones de vida eran duras, el trabajo agotador, la comida mala y el sueldo peor, así que se fue. Dormía durante el día y caminaba por la noche, así a escondidas hasta llegar a Lima, donde un paisano lo esperaba para darle refugio y un empleo en su negocio hasta que pudiera independizarse”, recuerda el escritor Augusto Higa.

Al ser inmigrantes pobres sin conocimiento de la lengua ni del sistema legal peruanos, inmediatamente se empezaron a agrupar, y pronto construyeron una comunidad autónoma de los japoneses de las demás prefecturas. “No olvidemos que en esa época aún no estaban totalmente asimilados al Japón. Pertenecían a un país aparte, con una cultura y costumbres diferentes. Incluso somos de un tipo racial distinto: los okinawenses tenemos la piel más oscura, somos más peludos y anchos; los japoneses, en cambio, son más altos, más flacos y más claros. Aunque ahora esto ya no se nota tanto por el mestizaje y la unión que se ha dado entre las dos culturas”, dice Arturo Yara, presidente de la Asociación Okinawense del Perú.

Y es que a diferencia de lo que muchos piensan, la colonia japonesa en el Perú no es un bloque homogéneo. “Debido a que Okinawa se encuentra ubicada en una zona estratégica del Pacífico, era un centro importante de intercambio comercial con China y el sudeste asiático”, explica el artista Haroldo Higa. “Geográficamente, Okinawa es la puerta de entrada a Japón”, agrega Yara. Así, además de mercancías, también hubo un intenso intercambio cultural con China, Corea, Taiwán, Filipinas y Tailandia. “En su estética, costumbres y expresiones artísticas podemos notar la influencia de estas culturas. Por ejemplo, en algunas danzas okinawenses las mujeres mueven la cabeza al estilo tailandés, o se visten de guerreras al interpretar los instrumentos musicales”, comenta Doris Moromisato, poeta y embajadora de buena voluntad de Okinawa en Perú. Igualmente, el sanshin —la emblemática guitarra japonesa de tres cuerdas— es de origen chino; se introdujo primero a Okinawa y de ahí se difundió al resto de Japón, donde se le conoce como shamisen. Algo similar ocurrió con el karate que, aunque nació en Okinawa, posee influencia de las artes marciales chinas, y luego se expandió a las demás islas japonesas.

También el budismo y el confucionismo influyeron en la cultura okinawense, aunque no prosperaron en estado puro, sino que se mezclaron con la religión nativa. “Los okinawenses no creemos ni en Buda ni en el shintō, como en el resto de Japón. Para nosotros, todo tiene vida, todo tiene un dios, por eso hay que respetarlo. Pero nuestra religión se basa principalmente en el culto a los antepasados. Después de muertos, nuestros familiares se convierten en kamis —dioses tutelares—. Y uno se tiene que portar bien para honrar la memoria familiar; de lo contrario, toda la estirpe se mancha”, dice Arturo Yara.

110 años después de la llegada de los primeros inmigrantes al Perú, Okinawa sigue existiendo no solo allá al otro lado del mundo ni en la memoria de quienes la vivieron y tuvieron que dejarla, sino que su cultura híbrida se mantiene vigente en las costumbres de sus más de 400.000 descendientes alrededor del mundo. Porque aunque no hayamos nacido en la isla, crecimos bajo su influjo; porque llevamos su esencia en nuestro ADN; porque cuando emprendimos el camino de vuelta unos meses atrás, la sentimos tan nuestra que el olvido jamás será una opción.

:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/CD4HWNTGC5FYNJJXRG5CUJWS7M.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/DD6XST4CJ5H7VDYGE6IGMBDKU4.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/EXHN2IBEUJF3ZJ7LEY2MQKFSNY.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/HAQFC5ABVBFLXKFU5LYKBBX4CA.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/I65DL76CRNBL5KDSFL37CQPJZA.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/L6IWYVRD4RDFBNMYDWHP56GE2I.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/QS6LLERVVRE6DH7I2TUMO27GWA.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/QY2TJJCMAZBYFBBVHYBIOJYDUE.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/T6NABQ2FZBFFXM3ME6KISRAESY.jpg)
:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/TEJ5JNNIGZCNXE67NMKFAISBEU.jpg)









