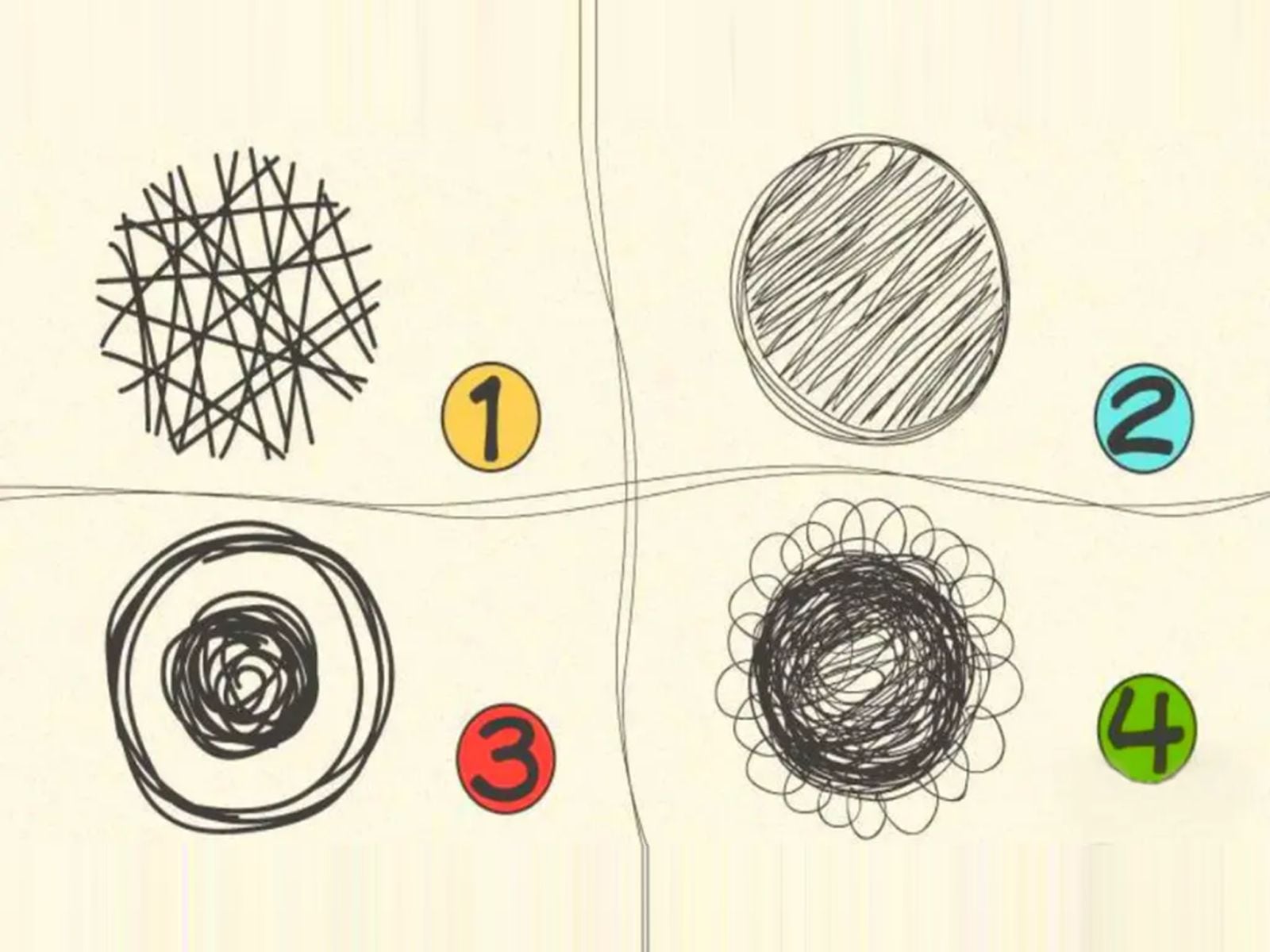No tengo ganas de nada. Mientras escribo esto, mis amígdalas están tan inflamadas que parecen dos pelotas de golf: blancas y con huecos. Hace dos días que no he podido ir a trabajar. He tenido fiebre y sudo todo el día como si estuviera corriendo una maratón, pero estoy tirada en la cama. Lo peor es que he estado igual de mal hace poco, así que parece que se trata de un asunto crónico. He cambiado de doctor y este me ha dicho que luego de controlar la infección va a evaluar sacarme las amígdalas. En este momento lo único que deseo es que me las arranquen. Sin anestesia.
Además del malestar, estoy –literalmente– escondida en mi cuarto. Mi hijo quiere que juegue con él, pero me aterra contagiarlo. De solo imaginar que él podría sentir lo mismo que yo en la garganta, sufro. Además, en una semana nos vamos a Estados Unidos a que le hagan unos exámenes médicos (ya les contaré del viaje) y debemos estar sanos.
Es difícil estar cerca de tu hijo y no tocarlo ni hacerle cariños. He intentado usar mascarilla, pero sudo más y Fabio me la quiere sacar. Ayer me fue muy difícil explicarle que no puedo besarlo, cargarlo, ni hacerle juegos a la nariz, ni sonidos con la lengua, ni darle de comer, ni lavarle los dientes. Supongo que cree que no lo quiero y llora. Pero me tensa pensar que a pesar de lavarme las manos a cada rato, el bicho pueda quedarse y lo contagie. Un nuevo temor que descubro en mi vida desde que Fabio tomó posesión de ella. Antes no me importaba dos pepinos contagiar a otro. Supongo que ese miedo disminuirá conforme él vaya creciendo y sea más independiente y mi presencia física no sea indispensable.
Así que hoy he preferido encerrarme en mi habitación y solo verlo a través de las cámaras de circuito cerrado que hay en cada rincón de mi casa. Como están conectadas al televisor de mi cuarto y a una aplicación de mi celular, puedo verlo así. Tal vez suena extravagante, pero he pasado tantas noticias sobre ‘dulces’ niñeras que agarraban a golpes a los niños, que cuando estaba embarazada, y aún no sabía quién cuidaría a Fabio, instalé todo.
No sé si sea masoquista verlo, tenerlo a centímetros de mí y no tocarlo, pero me deja más tranquila saber que no se le inflarán las amígdalas por culpa mía. Hasta ahora lo he visto jugar en la mañana con mi mamá, con su prima Francesca, hacer su siesta de la tarde. Y al despertar llamarme. ¡Tenía tantas ganas de entrar a abrazarlo y chupetearle la cara! La niñera le abrió la cortina y lo puso en el cambiador para sacarle el pañal. Mientras tanto, él miraba a la puerta de su cuarto y con la mano estirada gritaba: ¡Mamaaaaa, veeeeen!
Qué doloroso fue no poder tocarlo. Me pregunto si así será cuando yo muera. ¿Veré a mi hijo a la distancia, como a través de una pantalla? Intento consolarme pensando que sabrá que estoy pero no podrá verme. Sentirá que estoy pero al hablarme, no habrá respuesta. Creo que la fiebre me ha vuelto a subir y estoy delirando babosadas. Espero pronto amanecer mejor y luego de tantos días de antibióticos dejar de ser una amenaza infecciosa.
Ahora sé que estar sana y trabajando -aunque con horarios complicados-me permite pasar más tiempo con Fabio. Tiempo de verdad. Me acompaña a todas partes y yo a él. Muchas otras madres solo ven a sus hijos dos horas al día. En la mañana antes de ir a trabajar y en la noche, si logran atravesar el tráfico de Lima antes de que sus niños se desplomen de sueño. Ahora entiendo a las que pueden hacerlo y deciden dejar de trabajar por ellos. A veces la maternidad se convierte en una adicción.


:quality(75)/arc-anglerfish-arc2-prod-elcomercio.s3.amazonaws.com/public/PSY3IRIG7ZDQLFNPDHATNHWUXE.jpg)