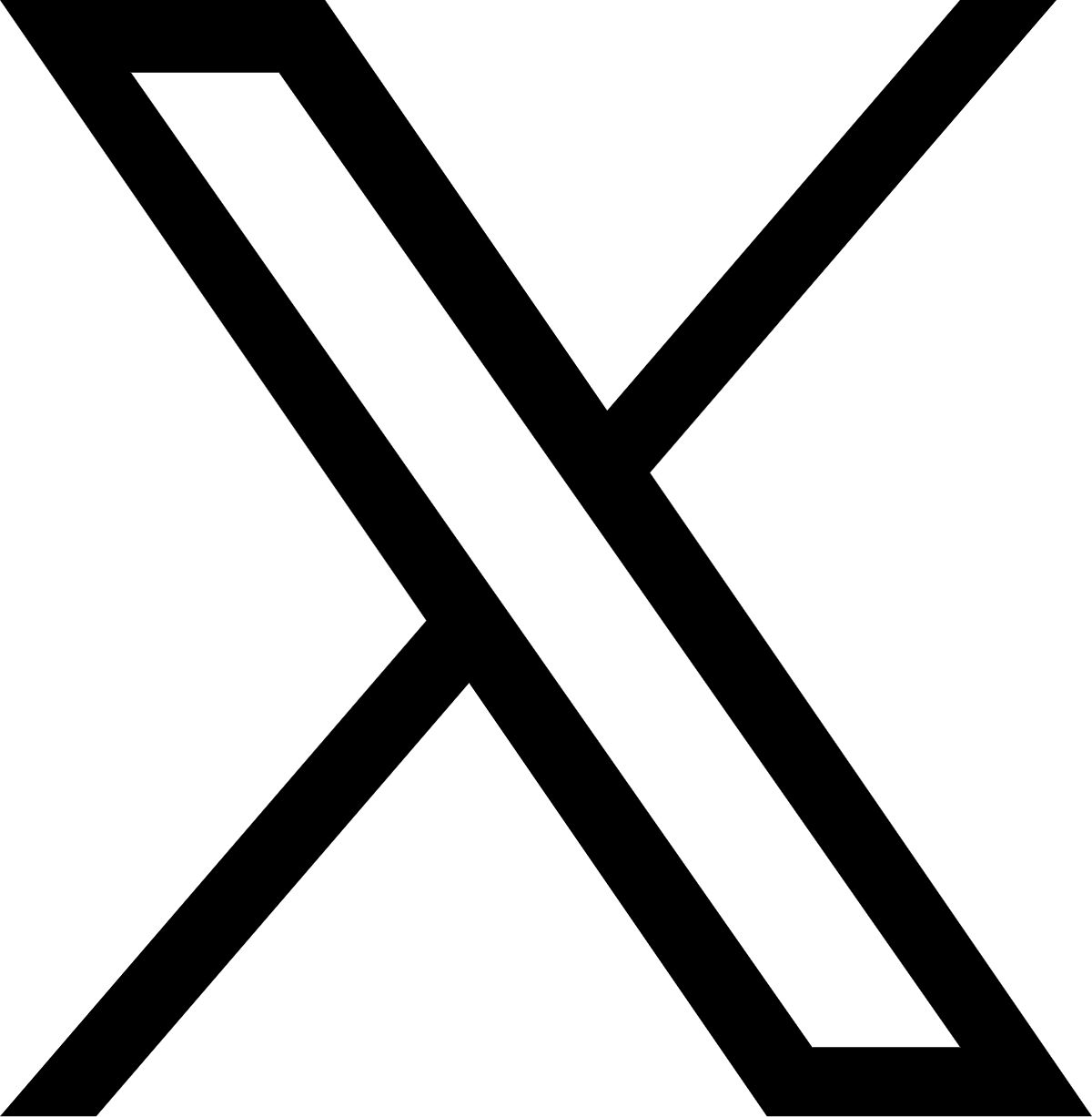:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/ENJOWBFLJRFGDGTVAMZ6JU3YMU.jpg)
Qué debe hacer el Estado es siempre un tema álgido. La izquierda insiste en que la Constitución de 1993, que condiciona la actividad empresarial estatal a la ausencia de iniciativas privadas (subsidiariedad), menoscaba al Estado por su sesgo implícitamente “anti-estatal”. El Estado está castrado y es timorato, servil a las empresas y a los ricos, según ellos. Pero nadie que haya sido responsable de pagar planillas, impuestos y obtener permisos a nombre de una organización –lo digo por experiencia propia– podría sostener seriamente tal cosa.
Tampoco es cierto que tengamos un Estado gigantesco. El gasto público como porcentaje del PBI en el 2019 fue del 21,3%, según data del diario español “Expansión”. Países desarrollados y liberales, como Estados Unidos o Gran Bretaña, rondan el 35-40%. Otros con un modelo más “social”, como los escandinavos, el 50%. Y estados fallidos, como los subsaharianos, el 12%. En un país en donde casi el 10% de la población de la región que más electricidad genera –Huancavelica– aún no goza de ese servicio ¡en el 2021!, el Estado no desborda de grande.
El problema es de foco: hace lo que no debería y omite lo que sí. No tiene claro su propósito –facilitar la convivencia– y se quiere meter en todo, pero soluciona casi nada. La pandemia es pródiga en ejemplos: seguimos esperando las ‘tablets’ y, si de Digemid hubiese dependido, la autorización para vacunar se habría demorado no menos de un mes.
El pensador y político argentino Juan Bautista Alberdi (1810-1884) dijo: “Con un derecho constitucional republicano y un derecho administrativo colonial y monárquico, la América del Sur arrebata por un lado lo que promete por el otro: la libertad en la superficie y la esclavitud en el fondo”. Hoy, Daron Acemoglu y James Robinson dirían tal vez que promete instituciones “inclusivas”, pero funciona con una lógica “extractiva”, de dominación. O sea, un Estado virreinal.
Tras casi dos años en la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi concluí, por ejemplo, que los municipios distritales funcionan como los antiguos curacazgos. Habría que repensar su existencia y, con seguridad, eliminar su capacidad normativa. El poder en el Perú ha estado históricamente rodeado de una élite cortesana –no solo la virreinal, pues antes estaban las panacas incas–; es decir, por una clase rentista y ociosa, improductiva pero influyente. Nada más “extractivo”.
Los aparatos estatales existen, a grandes rasgos, desde que se inventó la agricultura –se necesitaban granos, bienes fungibles, para cobrar impuestos– y se dedican a gestionar bienes públicos. Lo que los hace modernos y liberales es estar al servicio de los ciudadanos, no de las élites. Los ciudadanos actuamos en la esfera pública y en la privada. Las instituciones inclusivas deben entender y gestionar la interacción y complementariedad entre ambas. En teoría, lo privado se rige por la propiedad y lo público, por lo fiduciario: se delega al Estado la gestión de lo común.
Sistemas jurídicos como el peruano, con figuras como la “prodigalidad” –incapacidad para administrar tus bienes si los “malgastas”– o la “herencia forzosa” –parte de tu patrimonio es para tus familiares directos, sí o sí– llevan implícita una idea fiduciaria de lo privado: solo “cuidas” tus bienes para la siguiente generación. Y el Estado se mete en eso.
Una función pública donde el mandatario dispone como si fuese suyo lo que le ha sido dado en encargo de confianza –el famoso “patrimonialismo”– se rige, en la práctica, de manera propietaria, no fiduciaria. Recordemos que en el virreinato –según Fernando de Trazegnies, la continuación en América del medioevo– se vendían los puestos públicos.
¿Es posible convertir lo que Jorge Basadre llamó un Estado “empírico” –improvisado– en uno profesional e inclusivo, orientado a la eficacia y al servicio, más allá de las discusiones ideológicas sobre su tamaño? Tal vez sí, si recordamos que el Estado no está para hacernos felices, sino para garantizarnos el derecho a buscar la felicidad en nuestros propios términos. El objetivo es la convivencia, no la ingeniería social.
Contenido sugerido
Contenido GEC


Con solo 8 episodios, este es el arco más corto de un icónico anime y por fin puede verse en Netflix tras una larga espera
El Comercio
Este es el segundo país con más hispanohablantes en todo el mundo: no está en Latinoamérica ni es España
El Comercio
Pareja en Ohio halla un coche enterrado en su terreno recién comprado
El Comercio
Descubre cómo una moneda olvidada durante casi medio siglo se convirtió en un tesoro de US$506,250
El Comercio