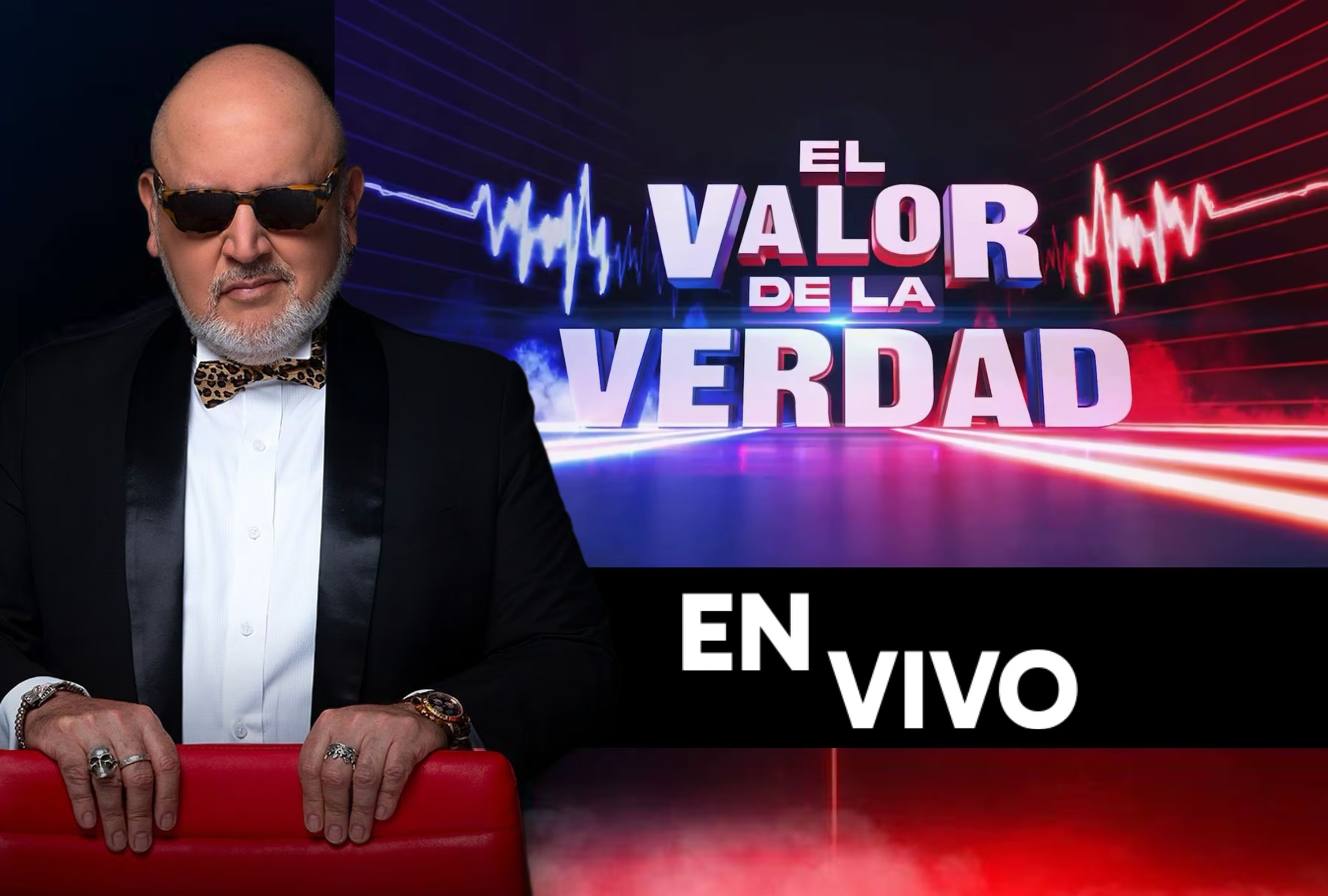La pregunta la han planteado diversos historiadores contemporáneos: ¿cuándo empezaron realmente las guerras de Independencia en esta parte de América del Sur? No existe un consenso, pero sí hay un hecho incontrastable sucedido a fines del siglo XVIII que es visto como un hito en ese período de larga duración que significó la liberación del dominio español: la gran rebelión del cacique José Gabriel Condorcanqui, Túpac Amaru II.
LEE TAMBIÉN: El rol clave y a veces olvidado de miles de mujeres en las independencias de América Latina (y 4 nombres que trascendieron)
La gesta se inició un 4 de noviembre de 1780, en las alturas cusqueñas. Ese día, el cacique asistió a un almuerzo en la casa del párroco de Yanaoca, Carlos Rodriguez. Ahí se encontraba el poderoso corregidor Antonio de Arriaga. Ambos se conocían de tiempo. Parecía una reunión de rutina entre el jefe étnico interino de la zona y el recaudador de impuestos español, pero esa tarde sería distinta. Túpac Amaru le tendió una celada. Cuando Arriaga regresaba a su casa, en Tinta, lo interceptó en el camino y lo tomó prisionero.
Durante seis días, Arriaga estuvo encerrado en el sótano de la casa de Túpac Amaru y Micaela Bastidas, en Tungasuca. Fue obligado a firmar cartas y documentos para obtener dinero, y con las llaves del propio corregidor, Túpac Amaru viajó hasta su residencia en Tinta para apoderarse de casi un centenar de fusiles, escopetas, pólvora y balas, y unos 22.000 pesos del cobro de tributos.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/YOPAQ3IELZCPVG3GY7NLOYTWOE.jpg)
El 10 de noviembre, el líder rebelde convocó a vecinos, indios, mestizos y criollos, en una loma cercana a Tungasuca, y Antonio de Arriaga, la máxima autoridad española en la región, el reclutador de indios para las minas de Potosí, fue juzgado y después ajusticiado por uno de sus esclavos, el afrodescendiente Antonio Oblitas, en nombre de Dios y del rey por “dañino y tirano”.
Desde ese momento, se abolían impuestos como la alcabala, la mita y el repartimiento, se restauraba el quechua y se ponían fin a los obrajes, esos centros de trabajo y reclusión adonde iban a morir los indios.

Muchos de los presentes asumieron que la rebelión tenía un origen divino, otros pensaban en la restauración del Tahuantinsuyo. Túpac Amaru, cristiano, lector del Inca Garcilaso de la Vega y amigo de sacerdotes, buscaba restaurar la justicia y la hermandad entre españoles e indígenas.
MIRA: Bicentenario: ¿cómo entender nuestra relación con la Amazonía?
Por más de cinco meses, los rebeldes pondrían en jaque a la poderosa corona española. Movilizaron a miles de personas, tomaron pueblos, incendiarion obrajes y haciendas, sitiaron el Cusco y establecieron una efectiva lucha de montoneras. La participación de Micaela Bastidas sería fundamental: ella se ocupó de la logística, las armas y la comida; de la recolección de la leña, la distribución de la coca y el alcohol, elementos vitales para mantener a huestes de 30.000 indígenas y mestizos y no pocos criollos —entre los que destacaron Felipe Bermúdez y Antonio Castelo— en precarios campamentos sobre los tres mil metros de altura y en temporada de lluvia.
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/7RBIH5NUPJEDNBXDIQQMLBA3Z4.jpeg)
Esta historia la cuenta, con precisión narrativa, el investigador y peruanista estadounidense Charles Walker en La rebelión de Túpac Amaru, un libro publicado en 2015 por el Instituto de Estudios Peruanos, el cual no termina con la espantosa ejecución de Túpac Amaru, Micaela y sus familiares, el 18 de mayo de 1781 en la plaza del Cusco; sino que describe también la etapa de terror posterior, cuando la rebelión se extendió por el altiplano, liderada por Diego Túpac Amaru, sobrino de José Gabriel.
En ese periodo que va hasta julio de 1783, la lucha se fue haciendo cada vez más cruenta y salvaje. No solo de parte de los rebeldes, sino también de las fuerzas realistas que barrieron con pueblos enteros.
El inicio del fin
¿Qué significado tiene esta rebelión en el contexto del bicentenario? ¿Fue, en realidad, el primer foco independentista en la América del sur o solo fue un levantamiento contra los impuestos y los abusos de las reformas borbónicas, pero no contra la autoridad del rey?
MIRA: La primera bandera del Perú, entre la historia y el relato de ficción
“Yo creo que al final es parte de todo un ciclo de levantamientos, y que la independencia, de alguna manera, sí comienza con Túpac Amaru, aunque él nunca pensó en una república o en un Perú como el que se forjó entre 1821 y 1824”, dice, a través del teléfono, el historiador Charles Walker. “Pero sí tiene mucho que ver —añade— y ahora con el bicentenario, Túpac Amaru y Micaela Bastidas nos hacen pensar en otro modelo de gobierno, más allá del centralismo, de la predominancia de Lima sobre las provincias del país, y de la postergación del quechua y su cultura”.
Según Walker, más allá del propósito mismo de Túpac Amaru, existe hoy la idea de que este movimiento significó el inicio del fin del régimen colonial.
“Su plataforma fue muy heterogénea y compleja, pero sus acciones no. Se quemaban haciendas, se saqueaban obrajes, se mataban autoridades españolas, se restauraba el quechua, todos esos fueron pasos muy radicales. Algunos dicen que el levantamiento se debió a una frustración personal de Túpac Amaru (por su derrota en el juicio que había emprendido en los tribunales españoles para ser reconocido como legítimo descendiente del inca Felipe Túpac Amaru I, ajusticiado en 1572), pero eso es absurdo, nadie defiende sus intereses sublevándose y, menos aún, sabiendo que con esa actitud puede perder la vida”, añade el investigador.
El fin y la repercusión
Uno de los grandes enigmas históricos sobre la rebelión fue la decisión de Túpac Amaru de no atacar el Cusco antes de la Navidad de 1780, cuando tenía ventaja sobre las diezmadas fuerzas realistas, algo que habría supuesto una victoria para sus huestes.
Sin embargo, a inicios de 1781, los batallones de mulatos llegados de Lima y la movilización de las tropas indígenas de caciques leales a la corona —quienes nunca se plegaron a los llamados de Túpac Amaru— terminaron inclinando la balanza a favor de los españoles.
“Ese es el gran tema —sostiene Walker— Micaela Bastidas y Túpac Amaru discutieron mucho sobre cuándo tomar Cusco. Esa historia es compleja, pero Túpac Amaru tenía miedo de matar a mucha gente, sabía que los españoles ponían por delante a los indígenas. Finalmente, cuando intentó tomar la ciudad ya era difícil. Después de diez días de batallas brutales, los rebeldes se marchan. Además, era época de lluvias y si uno se imagina no debió haber sido nada fácil para los rebeldes mantener campamentos en las frías laderas y quebradas, con poca leña y comida. Existen testimonios de que la disentería mermó también las huestes de Túpac Amaru”.
A pesar del fallido intento de tomar la antigua ciudad de los incas, y su posterior captura en las alturas de Langui —Micaela y sus hijos Hipólito y Fernando fueron atrapados en Livitaca cuando intentaban huir a La Paz—, lo sucedido entre fines de 1780 y mediados de 1781 no pasó desapercibido ni en Lima ni más allá del virreinato peruano.
Como afirma la historiadora Scarlett O’Phelan en el libro Independencia en los Andes (Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2014), “los ecos de esta insurrección general se sintieron en numerosos espacios de la América española, y el cacique rebelde, a quien se le achacó haber intentado restaurar el imperio de los incas, se enarboló como un símbolo contra el mal gobierno —los abusos y la corrupción— de los funcionarios de la monarquía borbónica. Además, el levantamiento liderado por el cacique cusqueño que se extendió por casi un año en más de la mitad del territorio del virreinato peruano, incluido el Alto Perú, fue sin duda la demostración de que se podía enfrentar a la corona española con relativo éxito”.
Cuarenta años después de sucedidos estos hechos, ese imperio español que aplastó a Túpac Amaru y Micaela Bastidas e intentó borrar sus nombres de la memoria, con desesperación y dureza, llegó a su fin. Ellos nunca lo supieron, pero su gesta no sucedió en vano.
Micaela Bastidas y las mujeres en la rebelión
“Al comenzar la investigación hace unos buenos años —dice Charles Walker—, sabía que Micaela Bastidas era importante, pero ahora me doy cuenta de que estaba a la par con Túpac Amaru. Sus opiniones fueron decisivas, porque ella trataba no solo con los soldados, sino también con los indígenas que venían a buscar coca, a recibir indicaciones y a pedir favores, hablaba con los oficiales, curacas, criollos y mestizos. Ella se encargaba, además, de la logística de la rebelión y junto con otras cacicas, como Tomasa Tito Condemayta, estuvo en la primera línea de combate. Para los historiadores a veces es frustrante no hallar más información sobre estas mujeres, las que juntaban leña, las peleaban arrojando piedras, las que servían de espías. El papel de las mujeres en la rebelión fue fundamental”.
MIRA: Bicentenario: José de la Mar, el prócer olvidado
Exposición: Memoria, símbolos y misterios
Justamente, tomando como eje la rebelión de 1780, El Lugar de la Memoria reinicia sus actividades —paralizadas debido a la pandemia— con la exposición temporal Túpac Amaru y Micaela Bastidas: Memoria, símbolos y misterios. Se trata de una exhibición —asesorada por el investigador Charles Walker— y planteada en tres grandes temáticas: primero, mostrar la forma en que se han representado a estos personajes a lo largo del tiempo; después exhibir obras alusivas de 14 artistas contemporáneos de distintas partes del país, entre quienes destacan Nereida Apaza, Fernando Bryce, Delfina Nina, Alfredo Márquez, Elliot Túpac y Susana Torres; y, finalmente, montar un espacio poético con nueve poemas dedicados al cacique cusqueño, como los conocidos “Canto coral a Túpac Amaru”, de Alejandro Romualdo, y “A nuestro padre creador”, de José María Arguedas.
“La primera parte presenta reproducciones de óleos, afiches, cuadros históricos, desde la primera imagen atribuida a Tadeo Escalante, pintada sobre cuero a inicios del siglo XIX, hasta las realizadas a raíz del concurso que organizó el gobierno militar en 1970, con el que se buscaba crear una imagen arquetípica del héroe. No hubo ganadores, solo cuatro menciones honrosas a Milner Cajahuaringa, Ángel Chávez, Augusto Díaz Mori y Fernando Saldías. Después, están las reproducciones de las imágenes oficiales, entre comillas, porque nacieron patrocinadas por Palacio de Gobierno, y que presidieron cada una en su tiempo el Salón Túpac Amaru. Está la pintada por Néstor Quiroz, en 1972; la de Mario Salazar Eyzaguirre de 1974; y, por último, la de Armando Villegas, de 2002”, refiere Enrique León Huamán, coordinador curatorial de la exposición.
León explica que si bien de Túpac Amaru existen descripciones físicas hechas por sus contemporáneos —como la consignada por Clements Markham en su Historia del Perú (1892)—, en cambio la figura de Micaela Bastidas sí es un misterio. Esto originó que, a lo largo del siglo XX, la heroína haya sido recreada y ‘blanqueada’ en láminas escolares, en estampillas y cuadros que, a todas luces, difieren de cómo era ella en la realidad.
“Micaela Bastidas tenía la mima importancia que Túpac Amaru en la rebelión, fue la estratega principal y se encargó de la logística, pero lo que se cuenta de ella es que más bien tenía la piel cobriza y, durante el juicio que se le hizo, circularon testimonios que la llamaron ‘zamba’, tratando de difamarla, por el sentido que esa palabra tenía en la época”, comenta León.
A diferencia de las imágenes hechas de ella, hoy se sabe que pudo haber tenido rasgos afroperuanos, pues su padre Manuel de Bastidas era de “ascendencia negra”, según algunos documentos que recoge Charles Walker en su libro La rebelión de Túpac Amaru.
La exposición es coorganizada por el Proyecto Especial Bicentenario y la Universidad de California, Davis (Estados Unidos) y cuenta con el apoyo de la Dirección Descentralizada de Cultura del Cusco. Será inaugurada de manera virtual el próximo 4 de noviembre, a las 19:00, y podrá ser visitada a partir del 12 de noviembre hasta el 18 de mayo de 2021, previa inscripción en https://www.facebook.com/LUMoficial
TE PUEDE INTERESAR
- Bicentenario: La gesta de los pueblos andinos durante la independencia
- Las Conferencias de Miraflores: el día en que el diálogo por la Independencia se trasladó al balneario
- Cátedra Bicentenario: especialistas disertarán sobre la historia de la corrupción en el Perú
- Proyecto Bicentenario: “Nueve de cada diez peruanos considera que no hay capacidad de diálogo en el país”

:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/MJ357SMJ7NHRRFVDEXTNG4VMDQ.jpeg)