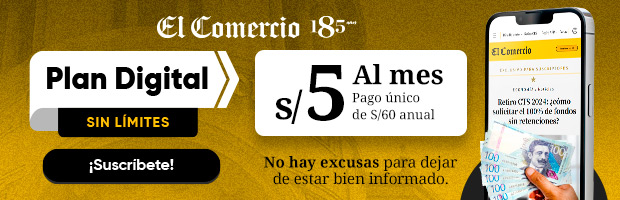Data
DataAdiós, mi gata amada
“Nuestra casa era su imperio, nosotros éramos sus súbditos, sus siervos”.
Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

No estaba en nuestros planes recibir a una gata en casa y compartir nuestra intimidad con ella. No la elegimos, no la adoptamos, no la invitamos a mudarse con nosotros. La gata vivía en casa de unos vecinos, quienes al parecer no le daban el cariño y las atenciones que ella merecía y la condenaban a pasar mucho tiempo en la calle. Con extrema prudencia, ella exploró la posibilidad de vivir en nuestra casa y ser parte de nuestra familia. En sus primeras tentativas o aproximaciones, se subía al techo de nuestras camionetas y advertía que nosotros, al verla, no la reñíamos ni la espantábamos, sino buscábamos acariciarla, procurábamos ganarnos su confianza y nos reíamos de sus extravagancias.
-Señora Silvia, su gata está muriéndose -le dijo la doctora a mi esposa, la semana pasada, cuando estábamos esquiando en las montañas, en medio de una tormenta de nieve-. ¿La dejamos morir o la intubamos? -preguntó.
Mi esposa no lo dudó:
-No la dejen morir. Hagan lo que tengan que hacer para mantenerla con vida. Viajaremos cuanto antes. Queremos despedirnos de ella.
Después de casi cinco años viviendo con nosotros, la gata había tenido una súbita crisis de salud, mientras estábamos de viaje y nuestra asistenta la cuidaba. Dejó de comer y caminar, empezó a convulsionar y nuestra asistenta pensó que ya estaba muerta cuando la llevó a la clínica. No era su primera crisis de salud. Meses atrás, tuvimos que cancelar un viaje porque la gata pareció perder la vista y, cuando caminaba por nuestra casa, se golpeaba con las puertas, las sillas y los muebles. Yo cancelé una visita a una feria del libro, donde me habían anunciado, porque pensé que la gata se nos moría y no podía abandonarla en ese trance agónico.
Hace casi cinco años, al principio de la pandemia, la gata dejó una casa y una familia porque eligió sabiamente otra casa y otra familia. Abandonó a nuestros vecinos sin culpa ni remordimiento y nunca más volvió a visitarlos. A pesar de que mi esposa y yo no habíamos vivido nunca con una gata, y no estábamos preparados o entrenados para ello, le dimos la bienvenida y nos conquistó sin esfuerzo. Al principio solo venía a comer, y lo hacía en el jardín, pero no se animaba a entrar en la casa. Mi esposa se enamoró de ella, fue un amor a primera vista, y la gata se enamoró de Silvia, y vivieron una bellísima historia de amor de la que fui testigo conmovido y agradecido. Mi esposa no había vivido esa forma elegante y sigilosa de amor, el amor de una gata sabia, y probablemente la gata no había conocido un amor tan intenso, divertido, desbordado y juguetón como el que le dio Silvia, mi mujer.
-¿La dejamos morir en la clínica, o la llevamos a la casa? -preguntó mi esposa, mientras volábamos de regreso a la isla.
-Morirá en nuestra casa -dije-. No quiero que muera en la clínica.
Estábamos aterrados de verla agonizando en la clínica porque, días antes, al salir de viaje, la habíamos dejado en condiciones aparentemente saludables, bien cuidada por nuestra asistenta, quien se ocupaba de acompañarla, limpiar su baño de arena y ofrecerle sus comidas preferidas. Todo estaba bien, la asistenta nos mandaba fotos de nuestra gata, hasta que un jueves llamó llorando a mi esposa y le dijo:
-Señora, la gatita se está muriendo.
El vuelo llegó de noche y manejamos deprisa a la clínica para ver a nuestra gata. Estaba despierta, consciente, conectada a dos tubos que la mantenían con vida. La doctora nos dijo que no podíamos llevarla a casa tan pronto, pues si la desconectábamos no tardaría en morirse.
La gata había vivido unos diez años con los vecinos y casi cinco con nosotros. La amábamos, la respetábamos, la admirábamos. Nuestra casa era su imperio, nosotros éramos sus súbditos, sus siervos, y ella ejercía su poder con elegancia, discreción y sabiduría. Se hacía lo que ella quería y nos comunicaba sus deseos o sus órdenes con una paciencia infinita y un dominio del silencio como formas de persuasión. Yo me sentía muy inferior a ella. Aprendía mirándola, observándola. A veces, cuando yo estaba escribiendo cosas perfectamente irrelevantes, ella daba un salto, caía sobre mi mesa de trabajo, se sentaba sobre el teclado de la computadora y, mirándome con sus ojos verdes, me pedía que la acariciara. Y yo, su súbdito, su siervo, le hacía cariño, mientras ella ronroneaba. En ocasiones, yo estaba leyendo en un sillón reclinable, y ella trepaba sobre mí, se echaba sobre mi pecho y aproximaba su rostro al mío, tanto que sus bigotes rozaban con mis labios. Eran momentos de extraordinaria felicidad y armonía, de una alegría discreta, tranquila, silenciosa, una forma de celebrar la vida que ella me enseñó.
Pero el gran amor de su vida era Silvia, mi esposa. Se adoraban. Silvia cantaba con ella, bailaba con ella, dormía con ella, le hacía entrevistas, la hacía hablar imaginariamente y con distintos acentos, atribuyéndole disparates, exabruptos, picardías verbales y procacidades hilarantes. Tanto la abrazaba y la besaba Silvia, que a veces la gata se impacientaba y la arañaba y la mordía y mi mujer daba gritos y yo contemplaba todo aquello con fascinación, porque nunca había visto a dos mujeres amarse tanto, a mi mujer gata y a la gata mujer, quienes habían nacido para conocerse, amarse e intercambiar unas corrientes de afecto tan poderosas que parecían cataratas o erupciones volcánicas.
Al día siguiente de volver presurosamente desde las montañas nevadas para despedirnos de la gata, la doctora nos autorizó a llevarla a nuestra casa, pero nos advirtió de que no viviría mucho más: entrada en años, disminuida por las enfermedades, podía morirse en cualquier momento. La trajimos a casa un domingo por la noche con la felicidad de tenerla de nuevo entre nosotros y, al mismo tiempo, tristes porque sabíamos que no viviría mucho más, que sus días estaban contados, que su vida había sido cumplida y que, gracias a elegirnos, había sido feliz los últimos años de su existencia, porque nadie la mimó y consintió tanto como Silvia, quien la cuidó con una devoción bella y conmovedora, como la gata merecía ser cuidada y amada.
-Cuando muera, lo mejor será llevarla al crematorio -dijo mi esposa, aquella noche, la gata durmiendo en su cama.
-No -le dije-. La enterraremos en el jardín de la casa. Es lo que ella merece.
Cuando llegó a la casa, al principio de la pandemia, la gata tenía una cadena con su nombre y un teléfono, el de los vecinos. Su nombre era Gati y así la seguimos llamando, pero no avisamos a los vecinos de que ella era ahora parte de nuestra familia y ellos tampoco vinieron a preguntar por la gata. Era conmovedor verla subir a la cama de nuestra hija cuando esta enfermó de coronavirus. La acompañaba, le lamía las manos, dormía a su lado, como si supiera que estaba mal de salud. Después, cuando nuestra hija se recuperó, la gata tenía por costumbre saltar a la cama de la niña a las nueve en punto de la noche, como si tuviera un reloj, recordándole que ya era hora de dormir.
Antes de morir, la gata hizo cosas extraordinarias: trepó de un salto improbable a la mesa del comedor para cenar con nosotros, sentada al lado de nuestros platos, como solía hacer antes de enfermarse, y le dimos pedazos de pollo que comió sin apuro, y después salió a pasear por el jardín, bordeando la piscina, como despidiéndose de su casa, mi mujer haciéndole unas fotos que serían las últimas. Esa noche me eché al lado de la gata, le hablé, la besé, la acaricié, sin saber que se nos moriría horas después.
-La gata se está muriendo -me despertó mi mujer, llorando, la mañana siguiente.
La metimos en una cajuela, manejamos a toda prisa hasta la clínica, hicieron todo cuanto pudieron para salvarle la vida, pero murió de un ataque al corazón.
Nunca había llorado tanto. No lloré cuando murió mi padre. Pero ahora que murió mi gata amada, lloré como si hubiera perdido a una hija. Comprendí que el dolor es proporcional al amor: cuanto más has amado, más duele la ausencia.
Al día siguiente, el jardinero cavó una fosa profunda y Silvia colocó delicadamente el cuerpo exangüe de nuestra gata, cubierto por una manta azul. Yo dije unas palabras entrecortadas por la emoción, mi mujer se quebró al despedirse de su gata amada y nuestra hija le agradeció todo lo que aprendió de ella. Luego arrojamos rosas rojas y amarillas. Desde entonces, nos duele tanto su ausencia que nos abrazamos y lloramos, porque no podemos concebir la idea cruel de que no la veremos más. En unos días, colocaremos una lápida sobre su tumba, con el siguiente epitafio: “Gati Bayly (2010-2024) Tuya es la soledad, tuyo el secreto”.

:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/e7c16124-ef1b-429a-a925-99eab889bf0c.png)