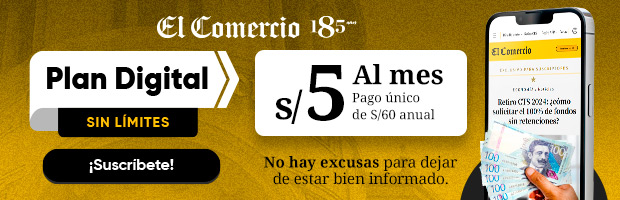El conserje del hotel en Ámsterdam, David, todo un caballero, nos sugirió que visitásemos el barrio rojo por la tarde y no por la noche:
–Hay mucha gente de noche y es peligroso –dijo.
Le pregunté si al final de la tarde habría ya algunas prostitutas exhibiéndose detrás de los cristales, apenas iluminadas por unas luces rojizas. Nos aseguró que algunas comenzaban a trabajar a las cinco de la tarde para complacer a los clientes que deseaban favorecerse con el primer turno, quienes, ya aliviados, o torturados por la culpa, se marchaban temprano.
Aunque el clima en Ámsterdam, siendo verano, era fresco y placentero, e invitaba a caminar, o a montar en bicicleta, nos pareció mejor tomar un Uber hasta el barrio rojo, pues estaba lejos del hotel en que nos habíamos hospedado, a orillas del río. El verano en Ámsterdam parecía el invierno en Miami. Me abrigué bastante. Recordé lo que dijo un escritor:
–El invierno más frío que he pasado fue un verano en San Francisco.
Yo había estado en el barrio rojo años atrás, solo o mal acompañado, unos años en los que entraba a las tiendas y cafés de cannabis con la intención de elevarme, bien sea comiendo galletas de chocolate, masticando gomitas dulces, o fumando tal o cual hierba extranjera. Hace muchos años, tantos como trece, desde que nació mi hija menor, no he fumado marihuana y ya no me apetece hacerlo. Quiero decir: me elevo solo y mi espíritu viaja en globo y oteo risueño el horizonte sin recurrir al estímulo del cannabis. Pero ahora estaba acompañado de mi esposa Silvia y nuestra hija Zoe y a ellas les daba curiosidad conocer el barrio rojo y por eso decidimos correr el riesgo e ir por la tarde, con plena luz natural, porque recién oscurecía hacia las diez y media de la noche en esa ciudad tan bella.
No nos pareció inapropiado que nuestra hija adolescente viese a las prostitutas ofreciéndose detrás de los cristales, ejerciendo su oficio, corriendo riesgos no menores para ganarse la vida. Nos pareció una educación sentimental y moral para comprender la complejidad de la existencia humana, el lado oscuro y acaso triste del deseo erótico, la soledad rojiza de unas mujeres que nacieron sin los privilegios de nuestra hija y que alquilan su cuerpo, sus manos, su boca, a unos hombres tal vez indeseables, porque el destino las ha arrinconado en aquellos cubículos en la penumbra.
Cuando llegamos al barrio rojo, y caminamos por las calles más angostas, las del vicio y el pecado, casi todos los faroles rojos que anunciaban a las mujeres disponibles se encontraban todavía apagados, y solo vimos a tres prostitutas, las tres muy jóvenes, en bikini o en tanga, exhibiéndose sin entusiasmo, con aire de abulia o resignación, pues yo les sonreí y hasta les guiñé el ojo, dándomelas de coqueto, pero ellas no perdieron el tiempo sonriéndome. Sin embargo, nuestra hija, al mirarlas de soslayo, quedó impresionada, sintió una pena muy grande y rompió a llorar discretamente. La abracé, la dejé llorar, entendí sus lágrimas, unas lágrimas adolescentes de compasión, pues acaso comprendió que esas chicas ni tan lindas ni tan feas estaban ejerciendo un oficio lucrativo, pero triste, irremediablemente triste. Luego caminamos hasta un café y nuestra hija dijo:
–Necesito una dosis de cafeína.
Pedimos Coca Colas con hielo, y mi esposa lo de siempre, champaña. Tras volver al hotel, nos bañamos en la piscina y, después de cenar, mis chicas me sorprendieron:
–Queremos volver al barrio rojo.
–Pero te vas a poner triste –le dije a mi hija–. Vas a terminar llorando.
–No –dijo ella–. Ya no. Quiero ir.
Como las vi tan resueltas, regresamos al barrio rojo, siendo ya la medianoche. Mucha gente caminaba por las callejuelas angostas y las vías paralelas a los canales que los holandeses construyeron hace siglos. Los hombres, más numerosos que las mujeres, andaban en grupos, parecían todos turistas y fumaban tabaco o marihuana. Tanto fumaban, que yo terminaba aspirando el humo tóxico, muy a mi pesar. Los faroles rojos lucían todos encendidos. Vimos a unas veinte mujeres ofreciéndose, algunas muy jóvenes, otras de mediana edad, todas en traje de baño, ninguna desnuda o los pechos al aire, muchas de ellas fumando. Frente a las cabinas eróticas donde se exhibían las chicas más lindas, se agolpaban pandillas de hombres jóvenes, quienes las miraban babosamente y a veces negociaban con ellas, pero, al final, nunca entraban.
–Me da curiosidad saber cuánto cobran las chicas y qué servicios ofrecen –dije.
Ahora, por suerte, mi esposa y nuestra hija estaban fascinadas por ese paisaje humano decadente y perturbador, tristón y lujurioso, el de unas mujeres más o menos desdichadas, ofreciéndose por dinero, y unos hombres más o menos desdichados, deseándolas sin dinero.
De pronto, una de las mujeres golpeó el vidrio de su cabina, me sonrió e hizo señas para que me acercase. Sorprendido, caminé hacia ella, quien abrió la puerta y dijo, en español:
–Jaimito, qué sorpresa, qué alegría verte.
Le di la mano, sonriendo. Era una señora guapa, en sus cuarenta. Le pregunté su nombre.
–Sandra –me dijo.
Le presenté a mi esposa y a mi hija, quienes la saludaron con cariño.
–No me pierdo tus videos de YouTube –me dijo Sandra.
–Muchas gracias –le dije-. Eres muy linda. ¿De dónde eres?
–Del Ecuador –dijo ella.
–Ha sido un placer conocerte –le dije, y nos despedimos.
–Joder –les dije a mis chicas, de pronto orgulloso–. Soy famoso en el barrio rojo de Ámsterdam.
Nuestra hija se atacaba de la risa. Unas calles más allá, otra señora rubia me llamó a su cuchitril, me dio la mano y, muy educada, dijo:
–Soy Sharon. Me encanta tu programa. Te sigo desde chica.
No quise preguntarles a Sandra y Sharon, ambas ecuatorianas, cuánto cobraban, qué servicios ofrecían. Mi esposa le dijo a nuestra hija:
–Son personas. Son mujeres. Son seres humanos como nosotros. Eso es lo importante. Nosotros las tratamos con respeto porque son personas.
Más allá, una chica linda nos sonrió y nos llamó desde la soledad rúbea en que se hallaba. Me pidió que pasara, hablando en inglés. Le dije que no quería servicios sexuales, que estaba con mi esposa y nuestra hija. Le dije que solo queríamos conversar con ella y le pagaría bien. Se le iluminó el rostro, sonrió de un modo genuino y salió a recibir a Silvia y Zoe, diciéndoles:
–Pasen, pasen.
Mi familia y yo pasamos a la cabina y la chica linda nos llevó a la parte trasera, donde había una cama morada y unas cremas. Le preguntamos su nombre, su país de origen, su edad. Se llamaba Gia, o ese era su nombre de guerra, y era rumana, y tenía veintiocho años. Le preguntamos si tenía novio o esposo, si tenía hijos. Tenía un novio neerlandés y un hijo nacido en Ámsterdam. Le preguntamos qué servicios ofrecía y qué servicios no ofrecía. Con absoluto candor, nos dijo que solo ofrecía servicios manuales por cien euros, y servicios orales por cuatrocientos euros, nada más. Le preguntamos si en ocasiones consentía alguna forma de penetración. Riéndose, dijo que no, que su vagina era sagrada y era solo de su novio. Nos reímos con ella. Nos pareció fresca, simpática, adorable. Era una prostituta, sí, pero sobre todo una mujer con un hijo, un novio, una añoranza por su tierra natal, por sus padres rumanos, una mujer que, cuando te miraba con ternura y te sonreía y le decía a nuestra hija que estudiase mucho para triunfar en la vida, podía ser, al menos esos minutos fugaces, tu amiga del barrio rojo, y no un cuerpo extraño que deseabas usar sin compasión.
Al salir de nuestro encuentro con Gia, y después de dejarle el dinero que merecía, estábamos los tres felices, eufóricos, orgullosos de nuestra aventura en el barrio rojo. Libres de prejuicios puritanos, habíamos conseguido ver en Gia no a una prostituta vulgar, sino a una mujer respetable, a una chica linda, simpática, de buen corazón. Nos sentimos orgullosos de nuestra hija, cuando, al despedirnos de Gia, le dijo en inglés:
–Eres muy linda. Eres la chica más linda del barrio rojo.
Aquella noche, hacia las dos de la mañana, terminamos tomando Coca Colas con hielo en un café del barrio rojo. Recordé entonces que a los catorce años me llevaron a un burdel en la ciudad en que nací y, a solas con la señora prostituta, fracasé y salí humillado. Ahora, con apenas trece años, nuestra hija había conocido a una hermosa prostituta de carne y hueso, se había reído con ella y le había hablado con afecto y ternura. Tantos años después, todo estaba bien, todo tenía un final feliz.

:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/e7c16124-ef1b-429a-a925-99eab889bf0c.png)