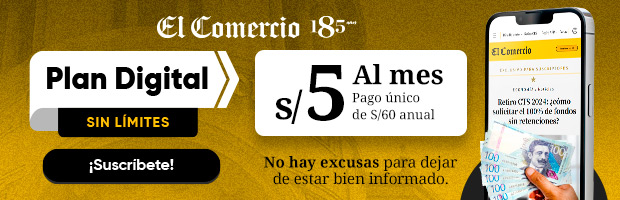Respuestas
RespuestasUna mariposa en la nieve
“En qué carajos estaba pensando cuando compré ese bendito departamento, fuente inagotable de ruidos y conflictos”.
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Me gustaría viajar a Córdoba, Argentina, para decirle a un joven residente en esa ciudad, estudiante de aviación, que no puedo dejar de pensar en él, que contrariando a la razón y la prudencia estoy enamorándome de él, pero sé que no debo hacerlo porque a él no le gustan los hombres, o yo intuyo que no le gustan, pues en las fotos jactanciosas que sube a las redes sociales está siempre rodeado de pandilleros tatuados y mujeres guapas, todos sacando la lengua como si estuvieran estimulados por alguna pastilla de moda que los induce al frenesí. Conocí a ese joven cordobés en una gasolinera de Buenos Aires, cuando me ayudó a inflar un neumático pinchado a medianoche, y ahora me escribe de vez en cuando desde Córdoba, tratándome de usted, pidiéndome dinero para pagar sus estudios, y a mi esposa no le parece una buena idea que yo le envíe dinero, pero yo se lo envío de todos modos sin mentirle a mi mujer, aunque sé que el aspirante a piloto es una causa perdida en mi azarosa biografía sentimental, o precisamente por eso.
También me gustaría viajar a Santiago de Compostela, España, donde vive un joven y sagaz inversionista, a quien conocí hace años en la presentación de su libro sobre cómo ganar dinero en la Bolsa de Valores, y a quien entrevisté luego en mi programa, un joven alto, delgado, tímido, muy listo, en quien pienso a menudo y a quien no le envío dinero, porque él, que acaba de comprarse una casa de campo en las afueras de Santiago, y vive a solas con sus tres gatos, no lo necesita, pues es un genio del dinero y se da el lujo de no trabajar para nadie y vivir de lo que gana en la Bolsa, todo un geniecillo. Hace poco mi esposa y yo cenamos con él y nos pareció que su compañía era espléndida, deliciosa, y ahora el cuerpo y la memoria me piden volver a verlo para abrazarlo suavemente y decirle que uso con frecuencia las cosas que me regaló: el sombrero talla estándar, la gorra azul que dice Santiago de Compostela y la corbata rosada. No sé si estoy enamorándome también de él, pero cuando estoy a su lado me hace reír y me siento joven, y entonces creo que es una turbación de índole sentimental e intelectual la que me alborota cuando pienso en él.
Hubiera querido ir pronto a Lima, la ciudad en que nací, la ciudad en que todavía resido cuando me siento a escribir ficciones, para reunirme con un amigo del colegio al que no veo hace exactamente cincuenta años, y a quien acabo de escribir un correo electrónico después de medio siglo sin vernos, sin hablarnos, sin saludarnos a la distancia, y es que no sé nada de él, salvo que fue mi mejor amigo en ese colegio británico, un amigo con quien compartía el amor por el fútbol, por ver el fútbol y por jugarlo, una pasión que nos hacía coleccionar revistas de fútbol, camisetas, pelotas, y que nos tenía todo el tiempo pateando una pelota, mientras yo narraba un encuentro imaginario entre dos futbolistas argentinos, Leopoldo Jacinto Luque, que era él, mi amigo pelucón, y Norberto Osvaldo Alonso, el Beto, que era yo, muy delicado siempre con la pelota. Le he escrito gracias a otro amigo del colegio que me ha dado su correo, pero todavía no he recibido respuesta, y dado su silencio comprendo que no conviene viajar con la ilusión de verlo, porque por lo visto él no desea reanudar nuestra amistad, y no sé si está resentido conmigo por algo que escribí en alguna de mis novelas, o si no quiere contarme las cosas privadas de su vida por temor a que yo las cuente luego en mis escritos, o si ya no me recuerda como yo lo recuerdo a él, como el mejor y más divertido de todos los amigos del colegio. Pero además no conviene ir a Lima ahora ni después porque han empezado unas obras de refacción en el edificio donde poseo un apartamento deshabitado, y si hay algo que me enloquece y saca lo peor de mí es que me despierten a martillazos a las ocho de la mañana cuando mi cuerpo me pide dormir hasta mediodía. En qué carajos estaba pensando cuando compré ese bendito apartamento, fuente inagotable de ruidos y conflictos, en nada bueno, nada inteligente, nada que me resultara de provecho: estaba pensando en complacer a mi exesposa, cómo no, y así me fue, ahora soy dueño de una propiedad que es un museo de los amores rotos, de los amores perdidos, de los amores que se volvieron ruidos insufribles.
Debería entonces viajar con mi esposa y nuestra hija adolescente a San Juan, Puerto Rico, aprovechando que nuestra hija tendrá un fin de semana largo en el colegio, pero no me tienta viajar a la capital de la Isla del Encanto, porque mis últimas visitas a aquella ciudad aplatanada fueron una caída al pozo hondo del desencanto, del progreso interrumpido hace décadas, de la abulia y la melancolía, del sopor espeso, de la inescapable sensación de decadencia terminal en que se halla la ciudad que tantas veces visité cuando era joven. Pero además me frena poderosamente la certeza de que cuando estoy en el aeropuerto de Miami, ciudad en la que vivo hace décadas, me siento prisionero, cautivo, despojado de mi libertad, y entonces el personal uniformado (las señoritas de la aerolínea, los agentes migratorios, los inspectores aduaneros, los choferes de los carritos eléctricos para ancianos, obesos y tullidos) hace conmigo lo que le da la soberana gana, mientras yo me arrastro, baboso, sediento, como si fuera su mascota. Odio a los aeropuertos, y a ese aeropuerto en particular, y no me apetece en modo alguno resbalar de nuevo por aquellos pasillos superpoblados donde me siento reo, preso político, rehén, un bulto pesado que de milagro aún respira.
Tocará entonces ir a Vail, Colorado, después de las elecciones presidenciales en este país, es decir, en dos meses, un viaje que no me atrevo a cancelar, porque mi esposa y nuestra hija desean esquiar en esas montañas durante las cortas vacaciones de Acción de Gracias, una travesía que no acaba de entusiasmarme, no solo por mi declarada tirria a los aeropuertos, sino por mi pereza para vestirme de esquiador, pero, en particular, porque allá arriba, en las montañas, duermo mal, muy mal, pues no puedo respirar, se me resecan las vías respiratorias y paso las noches con dos humidificadores encendidos, uno a cada lado de la cama, tratando de sobrevivir, un suplicio que desde luego no afecta a mis chicas, las mujeres que gobiernan mi vida, pues ellas duermen sin sobresaltos cuando vamos a esquiar y cuando no también. De todos modos, lo bueno de esquiar, venciendo la modorra, es que, cuando estoy deslizándome en la nieve, haciendo zigzags al descender por la montaña, de pronto me olvido de que soy un gordo a punto de cumplir sesenta años y súbitamente me siento un hombre joven, liviano, esbelto, feliz, que vuela maravillado sobre aquella superficie nívea, como si de súbito hubiera perdido los veinte kilos de grasa pura que no sabe cómo diablos bajar y fuese una mariposa grácil que aletea allá arriba, donde se derrite la nieve.

:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/e7c16124-ef1b-429a-a925-99eab889bf0c.png)