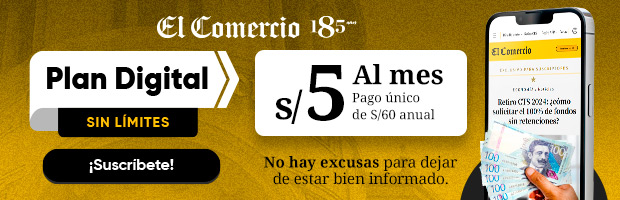De pronto Barclays se siente atacado por una suma de infortunios que, a sus ojos, constituyen una crisis: el editor de su programa de televisión se va de vacaciones a Cancún (y no hay otro editor en el canal que pueda sustituirlo, porque simplemente no hay otro editor en el canal); la empleada doméstica viaja una semana a descansar con su madre en Punta Cana (a descansar no tanto de la vida misma, como del propio señor Barclays); la cuidadora de su perro aborda una aerolínea turca en compañía de sus amigas y se marcha dos semanas a Estambul (por lo visto, ha hecho una fortuna cuidando perros); el jardinero renuncia y vuelve a su Guatemala natal, tras ahorrar un buen dinero que le permitirá abrir un negocio (probablemente, una ferretería); y el señor que echa cloro en la piscina cae enfermo de una cirrosis, porque es conocido por echar cloro a la pileta, al tiempo que, a la sombra de una palmera, alcohólico veterano, incendia con aguardientes caribeños su organismo diezmado por los años y el calor (y no tiene seguro médico, y Barclays corre al hospital para dejar su tarjeta de crédito y asegurar que su amigo, el técnico de la piscina, no pierda la vida).
Barclays descubre entonces que es un inútil, un perfecto inútil, el inútil de la familia. Es decir: no sabe editar los videos del programa y no tiene un productor que pueda conseguirle buenos invitados y no sabe cómo hacer programas de una mínima calidad sin la contribución valiosa del editor viajero que, a sus ojos, lo ha abandonado de forma egoísta y desleal; no sabe hacer los jugos de naranja y papaya que le preparaba su empleada doméstica, unos zumos que él bebía como toda forma de desayuno hacia la una de la tarde, cuando despertaba y volvía a la vida; no sabe pasear al perro y recoger humildemente sus deposiciones, pero sobre todo no sabe acallarlo durante la mañana, mientras duerme, y entonces el perro ladra a menudo y lo despierta una y otra vez, porque está impaciente, esperando a su cuidadora, y ella no llega ni llegará, porque se encuentra al otro lado del mundo, dándose la gran vida con sus amigas; no sabe cortar las plantas ni regarlas ni limpiar las camionetas ni suplir en modo alguno la ausencia del jardinero que, emboscado por la añoranza a su tierra natal, le ha desertado; y no sabe tampoco echar cloro a la piscina en las dosis correctas para que las aguas se preserven limpias y no empiecen a apestar. En buena cuenta, Barclays no sabe hacer nada, salvo dormir y quejarse, y comprende que es un perfecto haragán, acostumbrado a que otros le resuelvan todos los problemas.
El asunto se agrava porque la esposa de Barclays está de viaje con sus padres, un viaje que había planeado tiempo atrás y que, para mala fortuna de Barclays, coincidió con la repentina ausencia del editor, la empleada, la nana del perro, el jardinero y el cuidador de aguas, un viaje que la ha llevado a Palm Beach con sus padres encantadores, un señor casi octogenario, caballeroso y honorable, y una señora casi septuagenaria, amorosa y regalona. La esposa de Barclays es escritora y quiere escribir un libro sobre su infancia y por eso necesita hablar largamente con sus padres en un hotel de Palm Beach, reconstruyendo o reviviendo ciertos hechos del pasado, y desde luego ayuda mucho que Barclays, también escritor, no esté presente, entrometiéndose, hablando de su propia infancia, mientras ellos hablan, recuerdan, se emocionan y ríen. Dicho de otra manera: los tres se han tomado unas vacaciones muy merecidas del propio señor Barclays, que se ha quedado solo en su casa, con el perro y la gata. Se ha quedado solo, del todo solo, porque su hija adolescente de trece años se ha marchado con amigas a un campamento de verano en Nueva Inglaterra.
–Joder, qué mala suerte la mía –piensa Barclays, como siempre sintiéndose la víctima, exagerando las cosas, lloriqueando, quejándose–. Justo cuando viajan mi esposa y mi hija, y me quedo solo en la casa, viajan también el editor, la empleada, la cuidadora del perro, el jardinero y en cierto modo hasta el beodo cuidador de aguas, un viaje que lo conduce al hospital y a punto está de llevárselo al más allá.
Así las cosas, no le queda más remedio al inútil señor Barclays que improvisar y, si acaso, aprender a tientas, dudosamente, equivocándose. Por lo pronto, se resigna a que, sin editor en el canal, no puede preservar el formato habitual de telediario con opiniones de mala leche en su programa, y entonces se ocupa él mismo de conseguir invitados y entrevistarlos la hora entera, pero por desgracia los rátings declinan esa semana. Luego compra naranjas y papayas en el supermercado (tanto tiempo sin venir al supermercado porque mi empleada me salvaba de estas fatigas, se dice a sí mismo, en la sección frutas) y, ya en casa, hace unos jugos que le quedan malísimos, de modo que resuelve comprar los zumos ya exprimidos en una tienda gourmet de su vecindario. Después se obliga a pasear al perro varias veces al día: a las nueve de la mañana, hora cruel, cuando la mascota más inquieta está, esperando a la cuidadora ausente, y a las dos de la tarde, hora en Barclays despierta por fin, tras muchos sueños entrecortados por los ladridos, y a las cinco, antes de ir al estudio de televisión, bajo un calor opresivo, y finalmente a medianoche, cuando regresa de trabajar: al hacerlo, descubre que vivir a solas con un perro, sin disponer de una nana o cuidadora, es un trabajo exigente, otra forma onerosa e incomprendida de paternidad. En cuanto a regar las plantas, limpiar las camionetas y echar cloro a la piscina, Barclays se rinde, no hace nada y deja que las lluvias inclementes mojen y limpien todo. Por suerte, llueve mucho esa semana.
Las lluvias, sin embargo, presentan un problema, o varios, en el canal de televisión, pues el parqueo se inunda de inmediato, convirtiéndose en una laguna amarronada, y los invitados al programa de Barclays estacionan allí mismo, pero no se animan a bajar de sus autos, porque, si lo hacen, se mojarán los zapatos, las medias y hasta los pies, y entonces el propio Barclays, sin editor, sin productor, sin asistente, sin secretaria, sin orgullo, sin alma misma, sale con un paraguas al estacionamiento y, mientras todos se mojan de pies a cabeza, los recibe y hace entrar deprisa a la televisora y, de inmediato, todos empapados, goteando como balseros recién llegados, les ofrece bocadillos de jamón y queso y refrescos.
–Mil disculpas –les dice–. Vamos quedando pocos en el canal. Ahora hago un programa unipersonal, al punto que yo mismo me maquillo y compro las bebidas de los invitados.
No exagera Barclays, van quedando pocos en aquella televisora anegada: la semana pasada, la gerencia del canal ha despedido, sin miramientos ni contemplaciones, a su periodista estrella, a quien más prestigio y audiencia tenía, porque quisieron rebajarle dramáticamente sus honorarios y él, un caballero a la antigua que silbaba en las pausas comerciales, un periodista influyente, acaso un músico frustrado, se negó a dicho recorte y entonces fue cesado. No se trata, sin embargo, de que el canal se ensañase con él ni con nadie: el problema es que el negocio ha dejado de ser negocio porque la publicidad se ha ido a otra parte y la televisión abierta se va quedando sola y vacía, como solo y vacío se ha sentido Barclays esa semana en su oficina, en el estudio, en su casa.
Pronto volverán su esposa, sus suegros, su hija. Pronto volverán la cuidadora del perro y la empleada doméstica. Pronto volverá el editor de noticias. Pronto, con suerte, saldrá del hospital el cuidador de aguas y Barclays conseguirá un nuevo jardinero. Entretanto, Barclays recuerda que solo sirve para hablar y escribir (y aún eso está por verse), y que, en todo lo demás, es un perfecto inútil, el inútil de la familia.

:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/e7c16124-ef1b-429a-a925-99eab889bf0c.png)