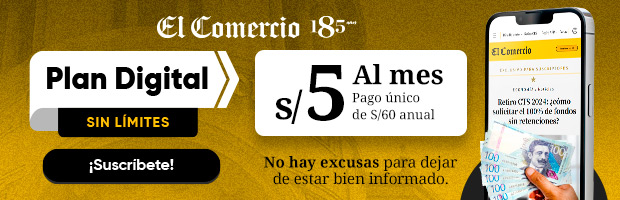WUF
WUFHermanos enemigos
“Por una parte, extraño a mi madre y me gustaría compartir la cena navideña con ella. Por otra parte, estoy peleado con tres de mis hermanos”.
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Tengo siete hermanos, todos menores que yo. Estoy oficialmente peleado con tres de ellos. Cuando digo oficialmente, quiero decir públicamente. Cuando digo públicamente, quiero decir por periódico. Cuando digo por periódico, quiero decir que he peleado con esos tres hermanos en una columna del periódico en que escribo semanalmente.
Mi esposa y yo hemos deliberado estos días de diciembre si debemos pasar las fiestas navideñas con nuestras familias biológicas en la ciudad en que nacimos, a orillas del Pacífico, o si es mejor no viajar y entonces quedarnos prudentemente en la isla de la Florida donde vivimos con nuestra hija adolescente. Mi esposa y nuestra hija han opinado que no debemos viajar, pues desean quedarse en casa, disfrutando del buen clima en la isla. Como de costumbre, yo he sido invadido por un ejército insidioso de dudas y rencores. Por una parte, extraño a mi madre y me gustaría compartir la cena navideña con ella. Por otra parte, estoy peleado con tres de mis siete hermanos y me aterra encontrarme con ellos porque son de armas tomar y alguno, pasado de copas, o incluso sobrio, podría darme una trompada, un puñetazo. Debido entonces a que mis mujeres son prudentes y sedentarias y aman la vida sosegada de la isla, y a que yo soy un cobarde, hemos decidido que no viajaremos y pasaremos las fiestas en casa, en la cómoda intimidad de nuestra familia.
Me quedo, sin embargo, con el sabor amargo de la derrota. Si fuera un hombre que evita meterse en problemas, no estaría peleado con tres de mis hermanos. Si fuera al menos valiente, viajaría y les daría cara, a riesgo de que me lastimen la cara. Pero soy un experto en pelearme con la gente que más me quiere, y también con la que menos me quiere. Debo reconocer que yo tengo la culpa de estar enemistado con tres de mis hermanos, en vísperas de las fiestas de fin de año, unas fiestas en las que debería practicar las virtudes del perdón y la reconciliación, unas virtudes del todo extranjeras a mi composición genética, a mi identidad. No corresponde ser egoísta en las navidades, no toca ser miedoso, no luce bien esconderse en nochebuena y comer a solas en la cocina, pero ese es el individuo desastroso e impresentable que he terminado siendo, sesenta años después de haber nacido.
Con uno de mis hermanos, el más rico de todos, estoy ferozmente enemistado por las viles razones del dinero. No me debe plata, ni yo le debo plata. El origen de la discordia es que él es mucho más rico que yo y eso me parece inaceptable. El problema es que él no trabaja y gana fortunas con sus inversiones sagaces y yo trabajo y cada vez gano menos dinero. Entonces me parece injusto que mi hermano sea abusivamente rico, sin haber hecho méritos para ello. Peor todavía, y eso me duele en el alma, mi hermano no paga impuestos y yo desembolso una fortuna. No paga impuestos porque, astuto como es, se ha mudado hace años a un paraíso fiscal donde no se moja con impuestos a la renta ni a las ganancias de capital ni a nada. Me duele en el alma, me parece una lesión a mi honor, que mi hermano, siendo menor que yo, y menos inteligente que yo, y menos laborioso que yo, posea un patrimonio escandaloso, gracias a su clarividencia para invertir en todas las bolsas de este mundo, cuando la única bolsa que yo conozco más o menos bien es mi bolsa testicular, y ni siquiera esa bolsa he sabido gobernarla con buen juicio y en menudos líos me ha metido. ¿Cómo puedo entonces perdonarle a mi hermano que sea tan escandalosamente acaudalado? No puedo. Es imperdonable. Todo el tiempo pienso: el dinero que él ha ganado lo merecía yo. Es decir: él me ha quitado el dinero que yo debí ganar. En otras palabras: él es tan rico porque me ha robado el dinero que me correspondía. No puedo perdonarlo. Lo he denunciado por periódico, lo he conminado a pagar impuestos, le he exigido que done parte de su fortuna a obras de caridad, pero no me hace caso. Y entonces estamos peleados y somos enemigos y no hay villancicos ni pino con luces titilantes ni reyes magos que obren el milagro de la reconciliación entre él y yo.
Luego estoy peleado con otro hermano por razones de peso. Me explico: cuando éramos jóvenes, yo era delgado y él era gordo. Mi hermano era el gordo de la familia, y así lo queríamos. Y yo era delgado, flaco, de pocas carnes, hasta cumplir los cuarenta años. Luego me fui al carajo sin boleto de regreso. Ahora los papeles han cambiado y eso me resulta doloroso. Ahora mi hermano está delgado y yo estoy gordo, gordísimo. Ahora soy oficialmente el gordito de la familia. Y entonces, cuando llego a las reuniones familiares, muerto de miedo de que alguien me aviente un tortazo, mi hermano ex gordo que ahora es flaco me dice hombre, qué gordo estás, has subido de peso, cuánto estás pesando. Y yo debo tragar la amarga saliva de la derrota y aceptar que sí, peso cien kilos, y que sí, me permito comer panes con mantequilla, y pizzas, y pastas, y helados, y que sí, soy un gordito razonablemente cómodo en su cuerpo fofo, desbordado. Y entonces mi hermano, que bajó de peso sin aplicarse inyecciones, comiendo menos y haciendo mucho deporte, me aconseja que haga dietas, que visite nutricionistas, que me administre las inyecciones de moda para bajar el veinte por ciento de la grasa innoble que he sabido amasar desde que me fui al carajo. Lógicamente, me he vengado de mi hermano atacándolo por periódico, denunciando que me tiene fobia por ser obeso, alegando que soy gordo por una cuestión hormonal o derivada de la ingestión de pastillas, lo que, por supuesto, es mentira, y afirmando que soy un artista y que los artistas no vivimos de nuestros cuerpos, sino de nuestro arte. Pero, por supuesto, cuando digo esas cosas falaces, embusteras, mi hermano, que era el gordo de la familia y ahora es un corredor consumado, y un gran donjuán, y un cazador y pescador, y un hombre risueño y divertido al que celebran entre risas sus muchos amigos, sabe que estoy mintiendo y que me duele en el alma ser el gordo de la familia, una tragedia que, confieso, no vi venir, una mórbida decadencia que me asaltó así, tan de pronto, a la vuelta de la esquina, y que ya no tiene cura ni remedio, pues está claro que moriré sobrealimentado, cebado como ceban a los pavos antes de acción de gracias, y sin haber hecho las paces con el ex gordo que ahora está orgulloso de su abdomen liso y por eso hace escarnio de mí.
Finalmente está mi hermano el deportista, el corredor de maratones y triatlones, el nadador y ciclista. He peleado ferozmente con él. Yo propicié la pelea, disparé el primer proyectil, marché a la guerra sin que él la provocara. Antes de indisponernos públicamente, debo confesar que ya lo envidiaba. ¿Por qué envidiaba a mi propio hermano? Porque él no trabaja. No trabaja y, peor aún, es feliz. Es feliz porque todos los meses viaja con su encantadora esposa a una ciudad del mundo a participar en una competencia de maratón, o ciclismo, o natación. Por supuesto, mi hermano es un atleta y tiene el cuerpo espléndido, exento de grasa, bien torneado y esculpido, de un velocista profesional. Y como tiene mucho dinero, entonces se da la gran vida y hace lo que más le gusta, que es agitarse y sudar, y viaja todos los meses, sin privarse de lujos ni comodidades. Peor todavía, o peor para mí, llega siempre en los primeros puestos de las competencias y le dan premios y medallas y después él me manda las fotos de sus éxitos deportivos en el mundo entero. Y yo me quedo cabreado, furioso, humillado, pensando nada de esto es justo, yo trabajo duramente todos los días y mi hermano no trabaja en modo alguno, y sin embargo él se da la gran vida y yo soy un gordito haragán, ensimismado, rencoroso, que escribe libros que nadie lee y hace programas de televisión que nadie ve, mientras mi hermano va sudando olímpicamente por el mundo y recogiendo premios por ser tan agilito.
Así las cosas, hemos decidido que no viajaremos para reunirnos con nuestras familias biológicas en las fiestas de fin de año. Me temo que el próximo año encontraré un pretexto bizantino para pelearme con un hermano más. Entretanto, he enviado perfumes para todos mis siete hermanos, incluyendo a mis enemigos. Por lo visto, las navidades obran esos milagros: no me reconcilio con mis hermanos enemigos, pero les obsequio los mejores perfumes. Elijo entonces tener enemigos bien perfumados.